La Gigantomaquia ha sido uno de los temas preferentes en las artes plásticas, recreándose desde el periodo arcaico griego y llegando hasta la Edad Contemporánea. Vasijas, frisos, esculturas, pinturas y otras obras han rememorado esta competición, adquiriendo significados de diferentes tintes en el transcurso de la historia, mayoritariamente con sentido alegórico o propagandístico.
Gea (Tierra) y Urano (Cielo), padres de los Titanes a los que había vencido Zeus, procrearon a los Gigantes, que brotaron de las gotas de sangre que cayeron debido a la castración de Urano por parte de su hijo, el Titán Crono. Fueron concebidos para vengar a los Titanes, que había encerrado el dios Zeus en el Tártaro. Los Gigantes eran de temible aspecto, invencibles en fuerza y de gran tamaño. Se les suele ver representados con espesa cabellera y barba, a modo de guerreros con lujosas armaduras y portando hoplónes y descomunales lanzas, levantando rocas, tirando árboles o con la parte inferior serpentiforme con escamas y a veces alados. Nada más nacer amenazaron al cielo lanzándole árboles incendiados y enormes rocas.
Solo les podía dar muerte por la acción conjunta de un dios y un mortal, por lo que Gea busca una sustancia para que ni siquiera un mortal les pudiera matar, pero Zeus prohibió a Selene (Luna), Helios (Sol) y Eos (Aurora) aparecer, y se adelantó a destruir la poción. Los Dioses Olímpicos, por mediación de Atenea pidieron ayuda a Heracles. Los Gigantes acabaron derrotados por los rayos de Zeus.
Iconología
En la antigüedad el tema sirvió como expresión simbólica de poder; en el mundo griego (supremacía de Atenas y sus aliados) y en el romano, cuando Zeus (Gigantófonos) se igualó al emperador Invicto y las Columnas de Júpiter traspasaron el limes germánico como demostración de la superioridad romana sobre los bárbaros. En la Edad Moderna se evocó el recuerdo del pasado clásico con un sentido primigenio, como expresión de poder cortesano.
En la antigüedad la gigantomaquia era una expresión simbólica de poder
Grecia
La Gigantomaquia se conformó en las artes plásticas a partir del año 550 a.C. Las representaciones más antiguas que nos han llegado provienen de recopilaciones ceramográficos corintios y áticos, que mostraron desde el siglo VI a.C. las diferentes escenas del enfrentamiento. En Atenas en torno al año 625 a.C. se remodeló en la Acrópolis el templo de la diosa Poliada y se representó la Gigantomaquia en uno de sus frontones, como elemento propagandístico, ensalzando la superioridad política de la ciudad. En la misma época destaca en el témenos del Santuario de Apolo ubicado en Delfos y conformado por varias edificaciones; el frontón del Tesoro de los Sifnios, lleno de colorido y representando la Gigantomaquia y la lucha entre los troyanos y griegos, deducido como intencionalidad política. En el Templo F de Selinunte (Sicilia), datado en torno a los años 530-525 a.C., las metopas también estaban decoradas con Gigantomaquia.
Desde mediados del siglo VI a.C., las representaciones pictóricas en los vasos cerámicos recrearon la Gigantomaquia en composiciones llenas de dinamismo, a modo de friso continuo, soliendo ocupar los «hombros» de las vasijas, donde se ve a los dioses exhibiendo sus atributos de poder, portando lanzas y escudos mientras los Gigantes arrojan árboles o piedras.
En los vasos pintados, el ejemplo más antiguo encontrado es un dinos firmado por Lydos de figuras negras, que presenta un estado de conservación muy deficiente y fragmentado. Es considerado un punto de partida en el desarrollo iconográfico de la Gigantomaquia.

En la pintura arcaica encontramos a dioses en un carro de caballos tirado por caballos, en típicas disposiciones de lucha y el Gigante vencido. Usualmente aparecen por parejas luchando cada dios con un Gigante.
A mediados del siglo V encontramos a veces las escenas de lucha separadas por columnas y otras escenas con múltiples dioses y gigantes, a veces éstos últimos aparecen asociados a serpientes o animales subterráneos. Ya a finales de siglo se produjo en los vasos pintados un cambio en la iconografía, encontrando las batallas en dos planos. Se desplaza la lucha desde el Olimpo a la región de Italia al pensar que los Gigantes estaban sepultados bajo los volcanes.
En el siglo IV a. C. en la Magna Grecia la iconografía del Gigante se muestra anguípedo y con las extremidades inferiores serpentiformes, probablemente derivado de la fusión con Tifón. Este arquetipo fue difundido en época helenística y heredado por la Roma Imperial.

Roma
Durante la época de la república no se encuentra temática de Gigantomaquia pero durante la época imperial se recupera el modelo Helenístico, simplificándolo en algunas ocasiones y representando las piernas de serpiente como roleos. Al prestarse el tema a la alegoría política, Júpiter cobra un gran protagonismo en la lucha, identificándose como el emperador y a los gigantes como a los enemigos derrotados. Es muy frecuente en época de los Antoninos, en el siglo II d.C.

En el Imperio romano se origina una modificación en la representación de la Gigantomaquia en algunos sarcófagos romanos, comenzando a representar a los dioses en el cielo juntos y a los gigantes cayendo rodando, tomando protagonismo la representación el tema iconográfico de la caída de los Gigantes. Este modelo lo heredará posteriormente la edad Media y la Edad Moderna.

Edad Media
No es un tema habitualmente representado en esta época. Gigantes y dioses aparecen vestidos con la moda de la época.

Edad Moderna
Se representa la Gigantomaquia aunque a veces artistas y poetas los confundieron con Titanes. Júpiter alcanzó mayor protagonismo según avanzó el periodo, como consecuencia del proceso político del momento hacia la monarquía absoluta. Los dioses se muestran con sus característicos atributos y los gigantes humanizados, desnudos y con palos y piedras en las manos.

Edad Contemporánea




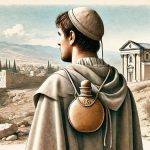




Hola, Miriam, muy interesante el post. ¿Por casualidad no habrás cursado la asignatura «Mitología e iconografía» de historia del arte de la UNED? Es que veo que eres estudiante y creo que has hecho lo mismo que yo: utilizar el PEC de la asignatura para escribir un post. 😉
En mi caso es éste: https://losviajesdeaspasia.com/2020/07/24/gigantomaquia/
Disfruté mucho con este trabajo.
¡Un abrazo!
@Mariajo_Noain
¡Hola! efectivamente. Puede que la asignatura más bonita de la carrera. He obtenido un sobresaliente en el examen y otro en la PEC, ¿qué mejor manera de celebrarlo que compartiendo nuestra investigación que tanto tiempo nos ha llevado? He visto el tuyo y me ha encantado.
Muchos besos y gracias por seguirnos.